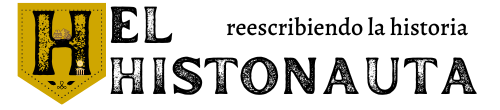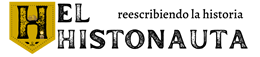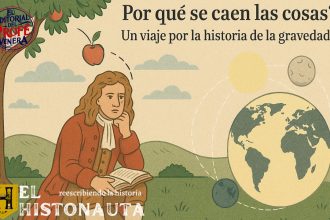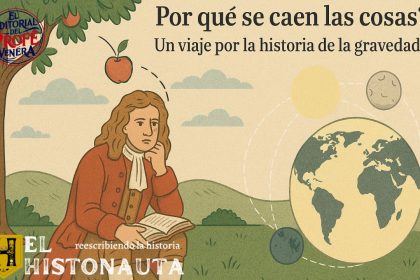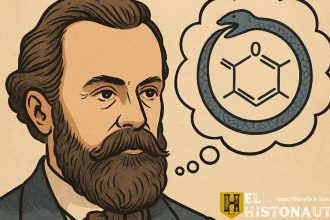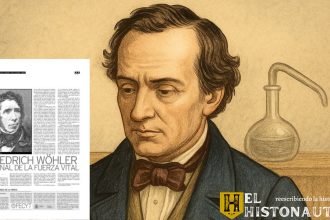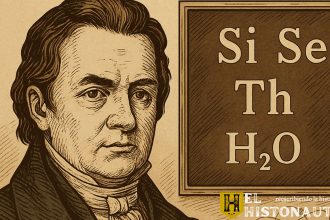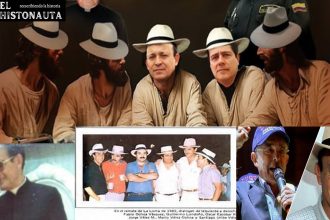Según la R.A.E, el amor es un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear.
Si bien es un concepto universal que atraviesa a la humanidad por completo, no podemos encontrar una definición exacta que se ajuste a todas las culturas que lo experimentan. Además, la concepción del amor cambia a través del tiempo, entendiendo que este trae consigo transformaciones de toda índole que impactan directa o indirectamente en las formas y posibilidades de vincularse interpersonalmente.
También, encontramos diferencias respecto de la definición según la disciplina –o ideología- (es decir, existen diferencias interdisciplinarias) desde la que se intente analizar y definir (punto de vista filosófico, religioso, científico, sociológico). Entonces, mientras que desde algún paradigma de la ciencia se encuentra una explicación química (liberación del cuerpo de sustancias como la dopamina, serotonina y oxitocina) desde el punto de vista sociológico puede explicarse como una construcción social en el marco de relaciones complejas. Partiendo de esta base, podemos afirmar que ya desde su definición no es un concepto estático y unívoco, si no que se halla sujeto y condicionado a la dimensión temporal y espacial, por ende, cultural y social.
Entonces si el amor ya desde la concepción es diferente según desde dónde y cuándo se intente definirlo: vivirlo, experimentarlo, transitarlo ¿Es una experiencia igual para todas las personas? ¿Acaso el amor es una práctica social inmutable a lo largo del tiempo?
Ahora bien, analicemos esto a través de un ejemplo concreto: el proceso de conquista y colonización en América. Más que seguramente, es un tema con el que de alguna forma hemos tenido contacto.
En el caso del mundo andino puede observarse cómo las relaciones varón-mujer que funcionaban en el marco de valores recíprocos y complementarios (extensión del sistema organizado bajo una lógica que atraviesa toda la existencia en los Andes) fueron fuertemente violentadas y erosionadas por la conquista y su posterior colonización. Ésta serie de imposiciones transformará las formas de vincularse sexo-afectivamente en la sociedad andina.
La colonización significó una ruptura para muchas tradiciones y concepciones andinas: la forma de transitar la experimentación sexual previa al matrimonio y luego la práctica de ésta institución, la concepción de la virginidad, el placer, la homosexualidad y hasta incluso la forma de concebir a la mujer y su rol en la sociedad.
Inicialmente, la conquista (finales del siglo XV y primera mitad del siglo XVI), debido a los abusos mortales, las guerras, la exigencia de tributos en trabajo, los suicidios y epidemias, provocó una catástrofe demográfica que impactó en las comunidades y familias afectando el equilibro de las edades y los sexos, afectando más aún a los hombres. Entonces, en este contexto de desestructuración y caos ¿es válido suponer que el amor como práctica humana y social se encuentra alterado? Teniendo en cuenta la tristeza que genera la pérdida de hijos, maridos, esposas, familiares, la disolución de familias, el desprendimiento del origen étnico, etc., no quedan dudas que fué un momento de infelicidad y conmoción, individuales y colectivas.
A medida que avanza el proceso colonizador, continúan las transformaciones en la colonia. Ahora, la conquista comienza a penetrar en el plano mental-ideológico ¡y cultural! La concepción occidental y católica se expresa en todos los ámbitos del orden colonial y será totalmente contrapuesta a la andina, de modo que las formas de vincularse entre los habitantes se verán alteradas.
El universo mental en los andes estaba atravesado por los valores de reciprocidad y complementariedad que se expresaba en todos los ámbitos de la vida: la organización de género, la sexualidad, el matrimonio, la relación con el cosmos, la organización territorial y el acceso a los recursos (ayllus).
La mujer andina es un nexo de reciprocidad. O sea, tiene un rol central y, al igual que los hombres, accede a los recursos naturales a través de la descendencia paralela (matrilineal: abuelas y madres). Las transformaciones en las reglas de relación hombre-mujer y el matrimonio ubican a la mujer en una situación de desventaja, ya que ahora se disuelve esa organización matrilineal para convertirse en patriarcal. La mujer, al igual que los indios, en el plano judicial, está categorizada como menor de edad y debía tener la autorización de un varón para heredar tierras. El matrimonio desde la concepción andina era percibido como el final de un proceso que sellado por la unión de pareja estable y simbolizaba el equilibrio permanente. Ahora, con la adaptación andina del matrimonio católico, la mujer pierde el acceso libre a las tierras, se encuentra sujeta al marido y debe adscribir a su grupo, recorta su participación en la hora de elegir al hombre con quien formar una unidad doméstica y su rol central se erosiona con la nueva normativa legal y la religión. La mezcla de grupos de parentescos y casamientos entre ayllus diferentes significó una desestructuración cultural, ya que antes compartían origen y conservaban fidelidad étnica.
En el plano de la sexualidad, la mentalidad occidental y católica va a reprimir las prácticas sexuales andinas desprovistas de ataduras morales. En los Andes, la sexualidad es una dimensión más donde se percibe la simetría de los géneros. La evangelización va a reprimir el placer, que hasta el momento ocupaba un lugar importante. También condenará con severos castigos la experimentación sexual previa al matrimonio e, inclusive, las prácticas sexuales creativas intramatrimoniales (es decir, sexo sin motivos reproductivos), la homosexualidad y el pecado nefando. Dado que la sexualidad antes de casarse era vista como aprendizaje entre los jóvenes, la virginidad no debía conservarse y era mal vista, contrariamente al nuevo orden. En materia de legislación civil, lo católico atravesaba y regulaba el espacio íntimo, siendo la Iglesia la que determinaba cómo y con quién podían vincularse sexual y amorosamente.
En este contexto de transformaciones, podemos afirmar que el amor para los colonizados se encuentra condicionado por las represiones religiosas y jurídicas. Además, las condiciones de vida impuestas por el orden colonial no serán un escenario propicio e ideal para amar (entendiendo el amor como una práctica humana que amerita al menos de tiempo y convivencia entre las personas), teniendo en cuenta que se los desprende de sus grupos de origen, se los envía a mitar lejos de sus viviendas y familias (con la posibilidad de morir y no volver), desestructurando la vida sentimental.
En su libro “Porque la quiero tanto. Historia del amor en la sociedad rioplatense”, Carlos Mayo, estudia la historia del amor en la sociedad rioplatense y su hipótesis central es que el motivo de los juicios de disenso no era la falta de amor, sino la desigualdad en la pareja. Esta afirmación rubrica la idea de que el amor (y sus expresiones) está sujeto al marco social. En el caso del período que estudia Mayo, segunda mitad del siglo XVIII y primera del XIX, donde la colonización ya se consolidó, el ideal de matrimonio responde al orden estamental y patriarcal, opuesto a la unión de parejas con diferencias raciales y de edad, basado en la preservación del estatus, el linaje y los negocios. El autor describe los amores que se enfrentan al orden vigente. Es decir que, si bien podemos afirmar que existen imposiciones, represiones e inconvenientes que afectan la vida de los habitantes de la colonia, también se puede advertir una resistencia. Según Mayo, la Revolución de 1810 renueva la modalidad de las relaciones y la elección de parejas comienza a ganar terreno. Además, aborda cómo el amor comienza a ser un tema central en la literatura, instalado por la generación del 37´, luego cómo alcanza el apogeo durante el rosismo y, posteriormente, cambia el tratamiento de la prensa. Es decir, que el amor, además de transitarse y practicarse de forma diferente a lo largo del tiempo, comienza a trasladarse desde la esfera privada para ser tema de reflexión pública.
Entonces la concepción del amor cambia a través de la historia y se expresa de forma diferente según el tiempo y el espacio. No solo por la cosmovisión de las culturas que lo experimenten, sino también por el momento que esté transitando: paz social, guerras, conquista, etc. En el caso de la sociedad andina, durante la colonia se transformó violentamente, disolviendo sus tradiciones y costumbres.

«El beso» -Gustav Klimt